
Esta historia da principio, según narra su autor, en “una luminosa mañana de mayo de 1888”; (para situarnos en la época: un mes antes de que naciera Ramón López Velarde). Ese día, un joven matrimonio de aristócratas ingleses, formado por John Clayton y Alice Rutherford, zarpó de Dover, en el extremo sur de Inglaterra, para cumplir con una delicada misión: esclarecer las actividades de una potencia europea que estaba reclutando hombres, en condiciones de esclavitud, entre los súbditos negros de la Corona inglesa en una colonia africana.
Como un par de aguerridos, resueltos y capaces Robinsones, la pareja se organizó para sobrevivir y unos meses después recibió a su primogénito, en aquella jungla poblada de fieras; especialmente temible era una horda de grandes antropoides que rondaba por las cercanías. Los trabajos que los dos aristócratas debieron pasar fueron ímprobos. Sin embargo, se nos cuenta, “En su tiempo libre Clayton leía, con frecuencia en voz alta para su esposa [y obviamente también para su hijo, que estaba en la cunal, alguno de los muchos libros que llevaban. Entre esos volúmenes había un buen número que estaban destinados a niños pequeños —libros con ilustraciones, cartillas, libros de lectura—, pues el joven matrimonio había previsto que su hijo tendría edad bastante para usarlos antes de que pudieran retornar a Inglaterra”. “Otras veces Clayton escribía en su diario, que había siempre llevado en francés.”
Estamos, pues, entre gente ilustrada y previsora; para ellos la lectura claramente debía comenzar desde la cuna y aun desde antes; podríamos decir no desde la cuna, sino desde el vientre materno. Por eso tuvieron la precaución de llevar libros, no solamente para ellos sino para el hijo que aún no había nacido, y por eso la lectura —en silencio y en voz alta—, al igual que la escritura, formaban parte importante de la vida de todos los días, de su vida familiar.
Una tarde, Lord Greystoke fue atacado por uno de aquellos enormes antropoides que tanto los atemorizaban. Alice reaccionó valientemente y, aunque nunca antes había manejado un fusil, mató al animal de un balazo. En su agonía, sin embargo, la bestia herida se lanzó contra la joven y la impresión fue desquiciante: Lady Greystoke quedó trastornada. A partir de aquel día, creyó estar viviendo de regreso en Inglaterra.
Cuando Piel Blanca tenía ya casi diez años, un día se vio reflejado en un estanque, al lado de sus compañeros antropoides. Horrorizado, tomó plena conciencia de sus diferencias y se sintió terriblemente mal; su piel desnuda, su raquítica nariz, sus dientes diminutos, sus ojos que incluían un espantoso espacio blanco: nadie podía ser más feo que él —un sentimiento típicamente adolescente. Sin embargo, dice Burroughs, su inteligencia superior y su ingenio le permitieron inventar mil y una triquiñuelas. El muchacho aprendió a manufacturar cuerdas trenzando yerbas, a hacer nudos, incluso corredizos, y finalmente a lazar, con lo cual empezó a compensar, frente a sus enemigos, su menor fuerza física y, con eso, a ganarse el respeto de sus compañeros.
En las primeras páginas del libro halló a Tantor, el elefante, y hacia la mitad a su vieja enemiga, Sabor, la leona, y paginas mas adelante a Histah, la serpiente. Nada había encontrado Tarzán, en sus diez años de vida, que le gustara tanto —y todos aquí sabemos cuan de veras fascinante puede ser un libro para el niño que lo toma y lo explora con libertad—. El muchacho estaba tan absorto que no advirtió que comenzaba a oscurecer, hasta que se hizo de noche y le resultó imposible ver las figuras. Tomó el cuchillo, con el propósito de mostrárselo a sus compañeros antropoides, y salió a la jungla. Apenas había dado diez o doce pasos, cuando una figura enorme se atravesó en su camino; frente a él se alzaba Bolgani, el gorila, el enemigo mortal de su tribu, dispuesto a atacarlo. El muchacho no sintió miedo, aunque su corazón comenzó a redoblar excitado por la emoción del combate. Escapar era imposible, así que se aprestó a la lucha, consciente de que iba a morir. En el terrible abrazo con el gorila, de manera instintiva, utilizó el cuchillo para golpearlo. Piel Blanca quedó mal herido en el breve y furioso encuentro, pero consiguió acuchillar y matar a su rival: era menos vigoroso que Bolgani, pero el arma heredada de su padre lo hacía superior.
Como todo niño pequeño, Tarzán se plantea hipótesis sobre la finalidad de la escritura y, ya que se le permite, pues es algo que nadie le estorbará en la selva, queda cautivado por el reto intelectual que su conocimiento significa. En un párrafo admirable, Burroughs presenta al muchacho entregado a su hazaña: “Acuclillado en la mesa, en la cabaña que su padre había levantado —su cuerpecito desnudo, tostado, liso, doblado sobre el libro que descansaba en sus manos, delgadas y vigorosas, el gran mechón de cabello lacio y negro que caía de la bien formada cabeza, los ojos brillantes e inteligentes—, Tarzán de los monos, ese hombrecito primitivo, presentaba una imagen rebosante, a un mismo tiempo, de patetismo y de promesa: una figura alegórica del primigenio ir a tientas al través de la oscura noche de la ignorancia hacia la luz del conocimiento”.
SOBRE EL AUTOR
Felipe Garrido nació en Guadalajara, Jalisco, México. Es maestro, editor, traductor, ensayista y cuentista. Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha impartido clases en esta institución desde hace más de treinta años. Ha sido gerente de producción de la colección Sep/Setentas y del Fondo de Cultura Económica. Además ha editado libros y revistas en Guadalajara, Torreón y Mexicali. Desde hace veinte años ha trabajado en la formación de lectores y dictado conferencias en diferentes países de Latinoamérica. Fue director de literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes yen la UNAM. De 1995 a 2000 dirigió la Unidad de Publicaciones Educativas de la Secretaría de Educación Pública, de 2001 a 2003 fue director general de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y presidente del Comité Ejecutivo del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlale). Entre su amplia obra destaca La musa y el garabato, La urna y otras historias de amor, El coyote tonto, Historias de santos, Se acaba el siglo, se acaba, Cómo leer (mejor) en voz alta, El buen lector se hace, no nace y La primera enseñanza. Desde 2003 es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua.
--UN METODO SELVATICO
Es una historia que mucho tiene que ver con los temas que nos preocupan: cómo se aprende a leer y a escribir. Cuál es el propósito de hacerse lector —que no es lo mismo, por supuesto, que simplemente saber leer y escribir, sino leer y escribir por voluntad propia, por el placer de leer y de escribir, que es no solamente un placer de los sentidos, tan satanizado en nuestras escuelas, sino es también un placer del intelecto: el placer de conocer, descubrir y transformar; el placer de estudiar, cuando el estudio es más que pasar exámenes—. No se trata, ciertamente, de un método ortodoxo —es más bien algo extravagante y bastante selvático—, pero creo que vale la pena revisarlo.
Un mes más tarde, en Freetown, la capital de Sierra Leona, la pareja fletó un pequeño velero para que los llevara a su destino, en las costas de lo que el autor llama el Africa Occidental Británica. El viaje comenzó a complicarse entonces y unas semanas después, tras un motín, sangriento como lo pide la tradición, Lord y Lady Greystoke —ése era su título de nobleza— fueron abandonados con sus pertenencias en una costa desierta.
Cuando su hijo cumplió un año, la joven falleció mientras dormía. Al lado de su esposa muerta, John escribió las que serían las últimas palabras en su diario: “Mi hijito está llorando de hambre. ¡Ay, Alice, Alice, ¿qué voy a hacer?” En ese momento unos antropoides invadieron la cabaña y Kerchak, el jefe de la horda, despedazó al odiado intruso que tanto daño les había causado con su fusil. Kala, una hembra que traía en los brazos a su bebé, muerto en una caída, dejó en la cuna el cuerpo de su hijo y tomó a ese extraño cachorro lampiño que lloraba en la cuna, para adoptarlo como propio. Más tarde, los antropoides lo llamaron Piel Blanca o, dicho en su lengua, según nos lo revela Edgar Rice Burroughs, Tarzán.
La cabaña de sus padres siempre ejerció una absoluta fascinación sobre Tarzán. Un día, el muchacho consiguió desentrañar el enigma del cerrojo que aseguraba la puerta y logró entrar. No lo impresionaron los tres esqueletos que vio: la violencia y la muerte eran algo cotidiano en su entorno —y en el nuestro. En cambio, ¡había tantas cosas que no conocía! Entre otros objetos, encontró un cuchillo de cacería; se cortó accidentalmente un dedo, pero no se arredró; descubrió que con esa herramienta podía sacar astillas de la madera. Encontró también los libros que sus padres habían llevado para él, y esto es lo que más nos interesa, al menos hoy. (Me conmueve esa herencia: el cuchillo y los libros, amorosamente comprados y en parte ya leídos por los Greystoke para su hijo, llegan a sus manos y le otorgan poderes especiales.) Uno de esos volúmenes, un alfabeto ilustrado para niños, atrajo poderosamente su atención. “Había muchos antropoides con caras semejantes a la suya, y más adelante, al llegar a la M, halló algunos monos como los que veía todos los días en las frondas de su bosque primigenio.”
Según nos lo descubre Burroughs, el lenguaje de los antropoides constaba de apenas unas cuantas palabras; por otra parte, en buena medida el mundo que mostraban los libros era distinto al que conocía Tarzán; de manera que, al menos en un principio, el muchacho carecía de los vocablos que le hacían falta para conocer, o para reconocer, lo que veía. “Los navíos y los trenes, las vacas y los caballos carecían de significado para él. Pero nada era tan intrigante como esas extrañas figuritas que aparecían por abajo y entre las coloridas ilustraciones: alguna clase de extraños insectos qu.e tenían patas, pero no ojos ni boca. Acababa de tropezar con las letras del alfabeto —nos dice el novelista, con algo de escándalo—, y tenía ya más de diez años.”
Durante muchos días y noches, Kala estuvo al lado de su hijo adoptivo, ahuyentando de las heridas a las moscas y a otros insectos; dándole de comer; trayéndole agua del único modo en que ella podía hacerlo, en el hocico. Una vez recuperado, el muchacho regresó a la cabaña y, de nueva cuenta, como si intuyera que ésa era la clave de su naturaleza, “su atención fue pronto cautivada por los libros, que parecían ejercer una extraña y poderosa influencia sobre él, de tal modo que difícilmente podía prestar atención a ninguna otra cosa, dada la atracción del maravilloso acertijo que su finalidad le presentaba”.
En seguida el novelista describe los penosos avances de Piel Blanca, quien descubre que bajo la figura de un mono semejante a él, aunque cubierto siempre por una extraña piel de colores, aparece siempre la misma combinación de insectos: boy —en inglés, niño, chamaco—. “Y así fue progresando muy, muy despacio, pues se trataba de una tarea laboriosa y difícil que se había impuesto sin saberlo. Una tarea que podría parecernos imposible a usted o a mí: aprender a leer sin tener el más ligero conocimiento de las letras ni del lenguaje escrito, ni la más sutil idea de que tales cosas existieran. (Tampoco contaba con ninguna guía, ningún auxilio, ninguna forma de orientación, habría que añadir).
“No lo consiguió en un día, ni en una semana, ni un mes, ni en un año, Sino lenta, muy lentamente; lo aprendió una vez que logró comprender las posibilidades que encerraban esos pequeños insectos, de modo que para cuando tenía quince años conocía las diversas combinaciones de letras que había para cada una de las figuras ilustradas en la cartilla y en uno o dos de los libros ilustrados. “En cuanto al significado y al uso de los artículos y las conjunciones —añade Burroughs, verdaderamente interesado en el problema—, de los verbos y los adverbios, de los pronombres, tenía apenas una idea muy remota.” Hubo otro descubrimiento que fue igualmente importante: cuando tenía unos doce años, Tarzán encontró, en un cajón oculto bajo la mesa que su padre había construido, unos lápices. Primero, durante varias sesiones, cubrió la superficie de la mesa con una infinidad de líneas desordenadas, irregulares, caprichosas, sin ningún sentido preciso, hasta que se acabó el lápiz; pero cuando, más tarde, tomó un segundo lápiz, tenía ya en mente un propósito definido: copiar esos insectos que cubrían las páginas de los libros.
Así comenzó a escribir Piel Blanca —lectura y escritura son actividades complementarias, todos lo sabemos, y nadie debería acercar a un niño a la lectura sin al mismo tiempo aproximarlo también a la escritura—, y lo hizo obsesivamente, en trozos de corteza, en hojas de los árboles y en la arena. Y luego descubrió los números, a partir de un sistema basado en los dedos de la mano.
Una vez que Tarzán aprendió a leer, la frecuentación del diccionario enciclopédico y de otros libros le permitió avanzar en el camino del conocimiento. O más bien, porque eso es, si no previo al menos simultáneo y más importante, en el camino de hacerse hombre, de llegar a ser, cabalmente, un ser humano.
Porque la diferencia auténtica, profunda, esencial, absoluta entre Tarzán y sus compañeros los antropoides no se encontraba, como él lo creyó cuando vio sus imágenes reflejadas en el agua, en el cuerpo cubierto de pelo ni en las dimensiones de las narices, la boca y los dientes, ni en la horrible zona blanca que tienen los ojos de los seres humanos, sino en el lenguaje. Un lenguaje del que Tarzán se apropió —caso único en la historia y en la imaginación, hasta donde yo lo sé— sin ninguna clase de ayuda, a partir no del lenguaje hablado por los adultos que nos rodean, como solemos hacerlo, sino del lenguaje escrito, mudo mensaje de significados en principio ocultos que es —y vuelvo a sentirme conmovido— la herencia más importante que pudieron dejarle sus padres.
¿No es lo mismo, para cada uno de nosotros? ¿No es el lenguaje, lo que nos hace seres humanos, el más precioso legado que cada generación entrega a la siguiente? Y me pregunto, sólo porque ese tema nos preocupa en esta reunión, si aquellas lecturas en voz alta que su padre hacía para su compañera, la dulce Alice —omití decirlo, pero Alice era no sólo valiente y honesta y decidida, sino también dulce y cálida y amorosa—, así como para la frágil criatura que berreaba en la cuna... me pregunto, repito, si aquellas lecturas no habrán tenido el efecto esperado —aunque no se tenga conciencia de ello— de iniciar la incorporación del nuevo cachorro humano al habla y a la cultura escrita —las dos formas del lenguaje—, la cultura que, hasta este momento, culmina nuestra evolución.
Ya que hoy estoy dispuesto a conmoverme a la menor provocación, debo decirles que me emociona profundamente la alegoría que Edgar Rice Burroughs —un autor extraordinario, aunque lo sea de fáciles novelas de aventuras— nos presenta para señalar el desarrollo de Tarzán como ser humano. Al pasar de la simple capacidad de sus músculos al lazo corredizo, al cuchillo y después a esa otra arma, tan concreta como el lazo y el cuchillo pero mucho más poderosa que es el lenguaje, Tarzán se hace plenamente un ser humano y se aparta de los antropoides, hasta entonces no solamente sus compañeros, sino sus pares, sus auténticos semejantes.
Burroughs se muestra fascinado al seguir el tortuoso camino que emprendió Tarzán, no tanto para aprender a leer y a escribir, aunque lo haya hecho, sino para hacerse realmente un lector y construirse como ser humano —que es el sentido profundo de su hazaña—. Con esto consigue alzarse como señor de sus compañeros antropoides y, más allá de su horda, como amo de la jungla. Porque es el lenguaje lo que nos hace seres humanos. Es el lenguaje lo que nos permite construirnos, ensanchar nuestra conciencia, conocer a los demás, comunicarnos con ellos, explorar el mundo y a veces, si se cuenta con energía y fortuna suficientes, en alguna medida transformarlo.
El lenguaje, en nuestros días, como en los de Tarzán, por supuesto, es tanto hablado como escrito. Por eso, para que sean mujeres y hombres cabales, completos, dueños de su voz, por las mismas razones que lo hicieron importante para Tarzán, nos preocupa que nuestros niños, nu estros jóvenes, nuestros adultos, nuestros viejos tengan acceso y se incorporen a la cultura escrita; que, más allá de la indispensable alfabetización, se hagan lectores. Y no lectores de cualquier cosa, de lecturas más o menos elementales, sino lectores autónomos, voluntarios, de libros —mientras más capaces los lectores, mientras más complejos y ricos los libros, será mejor.
Porque, ya lo sabemos, además de los libros se leen muchas otras cosas: letreros, mapas, instructivos; historietas, diarios y revistas; catálogos, muestrarios, directorios. Oficios, citatorios y memorandos y todo lo demás que ustedes quieran. De acuerdo con la calidad de su alfabetización y con su experiencia de vida y de trabajo, millones de mexicanos son lectores en ese sentido utilitario y elemental. Eso es lo que, hasta ahora, ha logrado darnos nuestra escuela —y de ninguna manera es despreciable, pero tampoco es lo que nos hace falta para sobrevivir y progresar en el mundo globalizado del siglo XXI. No tenemos porqué conformarnos con llegar sólo a ese nivel. No podemos hallar un fácil consuelo en decir que no es cierto, que los mexicanos en realidad sí leen porque pueden satisfacer un ejercicio de lectura en todo sentido elemental. Necesitamos y podemos aspirar a más. Necesitamos que nuestras familias y nuestra escuela se fijen metas más altas.
Creo que el selvático método de Tarzán, por supuesto fantasioso, no es el más recomendable; creo que hace falta, que es mejor que alguien nos sirva de guía y nos cuente historias, nos introduzca al conocimiento del mundo y del comportamiento de los seres humanos, nos acerque a los libros leyéndonos y dejándonos leer —ya se sabe que el párvulo que hojea un libro, aunque lo tenga de cabeza, está en efecto leyendo y que merece nuestro respeto y nuestro apoyo. Y no está de más observar, lo repito, que Tarzán estuvo en contacto con el lenguaje y con la lectura desde la cuna.
En este sentido la televisión nos ha dado una lección ejemplar. Muchas veces, cuando he hablado de estos temas ante padres de familia y maestros, llegado el espacio de diálogo con el público, es frecuente que alguien pregunte a qué edad es conveniente acercar a los niños a la cultura escrita. Lo que jamás he visto es que alguien llegue a plantearse esa misma interrogante respecto a la televisión. Todo el mundo permite que los menores estén expuestos a este medio, literalmente, desde el vientre materno. A nadie le preocupan, cuando se trata de la televisión, todas esas cosas —si habrá palabras o formas sintácticas que no entiendan, por ejemplo— a las que damos tantas vueltas cuando se trata de la lectura y la escritura.
El resultado es que entre los tres y los cuatro años virtualmente todos los niños y las niñas del país se hallan doctorados en televisión: saben cómo se maneja el televisor y cuáles son sus programas preferidos. El método es de una sencillez abrumadora: dejarlos frente a la pantalla al menos un par de horas por día —algo de lo que estamos a años luz de distancia cuando se trata de leer y de escribir—. ¿Cómo puede competir con eso la media hora —o la hora completa, en el mejor de los casos—, de lectura a la semana que tienen nuestros niños en la escuela?
Y cuando digo lectura quiero decir lectura autónoma, lectura creativa y recreativa, lectura voluntaria, la única que puede aficionamos a leer. Quiero decir una actividad desligada de competencias, calificaciones, evaluaciones, interrogatorios y demás prácticas típicamente escolares; una actividad tan libre y gozosa como es ver la televisión. ¿Por qué no lo intentamos con la lectura, con los libros y con la escritura? Todos los días, desde la cuna. Todos los días desde el amoroso vientre de la madre.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)











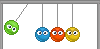



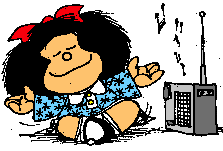
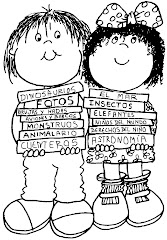



1 comentario:
Lo que el Sr. Garrido dice de los niños y la televisión es muy cierto. Cómo podemos los padres verla como algo tan natural, y en cambio pensarla tanto para regalarle un libro al bebé.
Publicar un comentario